DE CAMPOS Y PROBLEMAS: Figuraciones de un pensar desde Psicología Comunitaria
- Claudia L. Pauloni
- 27 jun 2016
- 12 Min. de lectura
Texto construido a partir de los espacios de discusión y producción teórica sostenidos junto a residentes de segundo año de la Residencia de Psicología Comunitaria: Nadua Dip Carluccio, Emilia Figueroa, Ana López Soto, Ana Pekarek y Fernanda Robles.
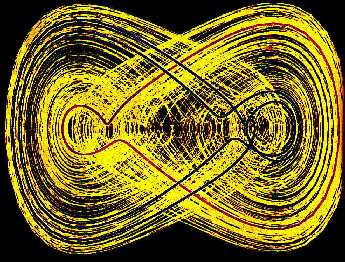
"El verdadero salto consiste en introducir la invención en la existencia"
Frantz Fanon
“Pensar problemáticamente”
En la Residencia de Psicología Comunitaria venimos reflexionando sobre nuestro “hacer-junto-a-otrxs” en clave de preguntas abiertas a los procesos comunitarios transitados[1].
Un reflejo de esto lo constituye la publicación de nuestro primer libro “Con los pies en la tierra” (comps. Ulivarri, Gimenez y Herrando, 2013) donde recopilamos experiencias de más de diez años de trabajo en Atención Primaria en la Provincia de Salta (Argentina).
Dentro de este recorrido creemos necesario explicitar algunos posicionamientos que venimos cimentando en diferentes espacios colectivos.
Podríamos comenzar por referir que lo que llamamos “realidad social y comunitaria” es para nosotrxs, un proceso a (de)construir más que un aspecto naturalmente dado. Por tanto, aquellos aspectos que la conforman, como por ejemplo “participación”, “intervención” y “necesidades” entre otros, poseen para nosotrxs un bagaje social e histórico ineludible.
Creemos que simultáneamente a la deconstrucción de la realidad socio-histórica (lo que conocemos como “desnaturalizar”), es parte de nuestra labor producir “extrañamientos” que iluminen nuestras percepciones y concepciones más centrales como producto de poderes socio-históricamente legitimados.
Podríamos decir que, pensar “problemáticamente” conlleva la necesidad de explicitar aquellas conflictividades que nos constituyen.
“Figuración de los campos”: discusiones iniciales
Concebimos el ejercicio de problematizar en el entrecruce de tres concepciones de “campo” que desarrollaremos a continuación. En primer lugar tomamos una noción de “campo de problemas” planteada por Ana María Fernández (2007), luego ponemos a jugar la tensión con la idea de “campo social”, en relación al concepto de “espacio social”, referencia que nos llega desde la sociología de Bourdieu (1997), finalmente pensamos lo propio de nuestro que-hacer dentro del “campo de la Psicología Comunitaria”, concepción analizada por Silvia Plaza (2007). A partir de este recorrido, Omar Barrault, referente de Psicología Comunitaria de Argentina, plantea algunos comentarios a modo de tensiones productivas que nos permiten seguir construyendo dialógicamente esto que denominamos el "Qué-hacer" en Psicología Comunitaria.
Podemos decir que el análisis de estos campos es necesaria por cuanto al definir intervenciones en procesos comunitarios estamos definiendo posicionamientos en varios campos simultáneos, a saber: posicionamiento “teórico”, posicionamiento “en terreno” y posicionamiento “disciplinar”.
Para comenzar podemos decir que la idea de “campo de problemas” deviene de una manera de concebir la construcción de conocimientos. Ana María Fernández (2007) nos invita a: “Pensar las cuestiones a indagar como campos de problemas atravesados por múltiples inscripciones: deseantes, históricas, institucionales, políticas, económicas, etc., implica un doble movimiento conceptual que abarca el trabajo sobre las especificidades de las diferentes dimensiones involucradas y –al mismo tiempo- su articulación con las múltiples inscripciones que las atraviesen” (Fernández, 2007:28).
Tomamos esta idea planteada por la autora porque tiene la potencia de interrogar-nos sobre nuestro pensamiento. Así, a la vez que problematizamos lo social, habilitamos espacios para que nuestra propia lectura de la realidad comunitaria pueda ser interrogada.
Esta manera de concebir la construcción de saber acerca de lo social-histórico, y más específicamente lo comunitario, es condición de producción de las interpelaciones que nos permiten reconocer, en los procesos que vamos construyendo junto a otrxs, aquellas dimensiones que nos atraviesan en su inscripción como sujetos deseantes, históricos, sociales, instituidos e instituyentes.
Componemos los sentidos de lo que hacemos y lo hacemos pensables bajo las dimensiones en las que somos configurados. “Campo de problemas” es por tanto, condición de una lectura dinámica. Condición de posibilidad de la problematización de aspectos que están en movimiento de tensión constante.
Podríamos decir que se trata de dimensiones constitutivas de la “pensabilidad” estructurada socio-históricamente de los “problemas” que en su dinámica misma van armando potencia.
Lo interesante para nosotrxs de este planteo es que la atención está puesta en los atravesamientos, las tensiones y las dinámicas que hacen posible la estructuración del pensamiento de una época. Frente a esto, el “extrañamiento” de las categorías con las que pensamos lo sociocomunitario es una herramienta que nos permite dar cuenta de lo posible de ser concebido en determinadas condiciones de producción.
Consideramos en este punto, que entra en juego la noción de “campo” que deviene de la sociología de Bourdieu (1997). Nos concebimos como actores sociales intervinientes en la construcción que una época hace de su materialidad y es por tanto que creemos que es imposible “separar” el pensamiento “teórico” de las acciones que ese pensar concreta.
En consonancia con esto, Bourdieu (1997) nos advierte sobre lo importante que es rescatar aquello social e histórico que se produce en cada práctica y en cada agente, ampliando la intelección sobre la conformación de campos condicionados por una especie de capital (social, económico, etc.) donde cada unx de nosotrxs ocupa una posición.
Desde esta posición, tejida a través de la acumulación de bienes materiales e inmateriales, pero también estructurada bajo hilos menos visibles como los “hábitus” (aquellas formas en que se modelizan nuestros sentidos, comportamientos y pensamientos); nos constituimos en “sujetos interesados”. Ocupamos una posición respecto del poder y en ese interjuego disputamos nuestras posibilidades de acción en situaciones concretas, sobre las tensiones que se plantean a partir del encuentro entre diferentes posicionamientos sociales (de clase, culturales, de género, de saber, políticos, etc.).
Tal como lo venimos planteando, pensar “lo problematizable” para nosotrxs implica necesariamente interrogar nuestros posicionamientos, abrir preguntas que nos permitan desnaturalizar aspectos de lo histórico-social que operan, tanto en lxs sujetxs con los que nos encontramos, como en nosotrxs mismxs en tanto co-constructores de la realidad.
Por esto consideramos importante interrogarnos acerca de las prácticas concretas: ¿cómo se asume esa construcción en lo concreto? ¿desde qué lugar y para qué?, ¿al servicio de qué lógicas? y ¿frente a qué demandas socio-históricas y comunitarias?
Creemos que, en interrelación con la experiencia social e histórica, se van estructurando las luchas simbólicas y políticas sobre las que se asienta la construcción de la realidad sociocomunitaria. Por tanto, nuestro interés tiene que ver con explicitar que todo pensamiento que está constituido por prácticas y posicionamientos cotidianos en territorios concretos. Sin esta precaución podríamos sostener la ilusión (imposible para nosotrxs) de un pensamiento des-interesado y sobre todo desencarnado de los cuerpos sociohistóricos que lo hacen posible.
Se trata de problematizaciones que se abren en todos los sentidos, somos “intervenidxs” por los “problemas” construidos en el encuentro con lo diferente desde el inicio de nuestro proceso comunitario. Apostamos con esto, a hacer visible la dimensión que está detrás de toda afirmación posible, es decir, la idea de que somos constructorxs de aquello que inscribimos como realidad social e histórica.
Con esto retomamos la tradición de diferentes trayectorias disciplinares que abordan el propio posicionamiento como “problema”, a saber, aquellas dimensiones que algunos autores mencionan como reflexividad (Guber, 2004), implicación (Loureau, 1970), autosocioanálisis (Bourdieu, 2006).
Cada una de estas nociones toma en cuenta la necesidad de reconocer el punto de vista de aquel que analiza una situación determinada. Para nosotrxs, esta manera de pensar nos permite hacer-preguntas-a-las-preguntas, es decir, preguntarnos acerca de los lugares desde los cuáles concebimos lo problemático y los posicionamientos en los que inscribimos nuestro hacer.
En este punto, es importante destacar que cada recorrido singular, está atravesado por condiciones con-textuales (Plaza, 2007). Es decir, que las formas concretas que adoptan este “hacer-junto-a-otros” se dan en condiciones sociocomunitarias e históricas que las hacen posibles. Pensar los contextos políticos, económicos, histórico-sociales y comunitarios en el que se inscriben nuestras intervenciones es indispensable para poder establecer los modos en los que nuestro que-hacer se anuda a sus condiciones de transformación.
Podemos decir que los contextos comunitarios son texto de los procesos en los que nos involucramos, como formas de configuración en las que lo social-histórico se concreta, se singulariza y en su misma actualización se confirma o no.
Esos contextos van definiendo los modos socialmente legítimos de hacer y pensar en determinado momento histórico. Entendemos que nuestra producción de conocimientos está situada, es decir, pensamos-en-situaciones que requieren visibilizar el entramado político, económico, simbólico, etc. que configura lugares y posibilidades de inter-acciones.
Creemos que esto nos permite entender desde el comienzo la intervención comunitaria como un proceso dialéctico en contextos concretos, que produce movimientos de aproximación/apropiación, construcción/deconstrucción, inter-acciones e intelecciones de manera simultánea y en tensión permanente.
Y con esto nos introducimos a la tercera noción de campo que complementa nuestro recorrido “el campo de la psicología comunitaria”, tomamos como referencia los planteos de Silvia Plaza (2007) para delimitar un campo disciplinar que, a decir de la autora, implica al menos tres dimensiones: “1) el complejo objeto-método-rol. 2) el complejo conceptual que la sostiene. 3) los Procesos de Intervención en los Procesos Comunitarios” (Plaza, 2007:1)
Los interrogantes construidos nos vuelven hacia el campo disciplinar y en ese trayecto se producen las re-lecturas de discursos y prácticas que confluyen bajo la referencia de “Psicología Comunitaria”.
Consideramos que es indispensable, ligar nuestras producciones locales a aquellxs autorxs de referencia de la “Psicología Comunitaria” con quienes establecemos un diálogo productivo, ya que nos permite asentar nuestro recorrido dentro de un campo histórico y geopolíticamente definido.
A su vez, introducimos aportes locales a ese campo que se constituye, de esta manera, en movimientos de permanente revisión.
Creemos que, pueden existir muchas formas de reflexionar e intervenir desde la Psicología Comunitaria, y que como disciplina es necesario dar espacio para establecer la genealogía de estas diferentes construcciones. Inscribir las particularidades que se abren a partir de las diferentes construcciones teóricas y enlazar estas producciones a las prácticas concretas que les dan sentido es parte de un pensamiento lúcido que reconoce las condiciones de sustentabilidad del pensamiento sobre lo social-histórico y esto tiene mucho que ver con la Psicología Comunitaria tal como la pensamos en su hacer.
A su vez, la (re) construcción de este campo nos permite analizar el proceso de intervención en cuyo devenir vamos definiendo nuestra idea de hacer-junto-a-otrxs. De ahí la importancia de abrir preguntas y preguntarnos.
En síntesis, problematizar para nosotrxs es un modo de construir y ubicar preguntas sobre aspectos de la realidad social en un entramado que permitirá hacer visibles las tensiones singulares en función de cada situación socio-histórica, de las características de los vínculos construidos y de los presupuestos de lxs sujetxs involucradxs.
Aproximaciones desde la Residencia de Psicología Comunitaria
Nuestra manera de pensar la Psicología Comunitaria está compuesta por el posicionamiento en estas tres concepciones simultáneas de “campo” (“campo de problemas”, “campo social” y “campo disciplinar”) constituye una “figuración” de nuestro pensar, que es para nosotrxs, al mismo tiempo, una manera de concebir-nos.
Diferentes espacios en la Residencia dan cuenta de la necesidad de elucidar las propias construcciones. Todos estos espacios tienen la característica fundamental de proponer al pensamiento como construcción colectiva, pensamos-en-encuentros que se suceden en el despliegue de reflexiones “habitadas” por la multiplicidad, las tensiones, los conflictos y todas las relaciones que sostienen estos emplazamientos.
La co-visión[2] se presenta entonces, como condición de posibilidad de la construcción intervenciones en un campo disciplinar hecho de preguntas, que atraviesan las tramas de aquello que decidimos hacer, pensar y sentir con otrxs.
Creemos que es indispensable contar con espacios grupales donde reflexionar sobre las afectaciones de sentidos que nos atraviesan. Nos encontramos habitadxs por incomodidades (Fernández, 2007) sensaciones que son producto de salir de lugares desde los que estamos habituadxs a pensar(nos), actuar y sentir(nos). Se trata de asumir nuestra propia contingencia, reconocer los nudos desde los cuales somos entramados y dentro de la noción de mundo desde (o hacia) la cual operamos.
A su vez, a través de los espacios de discusiones teóricas, nos proponemos construir una cartografía de flujos y tensiones productivas entre conceptos y prácticas que nos permitan elucidar el entramado conceptual desde el cual configuramos nuestro hacer. Intervenir para nosotrxs implica, entre otras cuestiones, reflexionar sobre la postura asumida, así como también sobre las posibilidades que pueden coexistir en tensión o en disputa. Por esto también delineamos espacios donde pensar la psicología comunitaria como un campo dinámico e histórico en cuya genealogía construimos nuestros posicionamientos.
Por último, espacios-talleres de análisis de los contextos en sus atravesamientos singulares vienen siendo para nosotrxs una manera de hacer visibles, y por lo tanto pensables, aquellos hilos que traman lo político, lo actualizan en las construcciones prácticas de nuestro que-hacer.
La especificidad de pensar en campos simultáneos nos permite tomar ciertas “precauciones” por cuanto en ocasiones nos puede suceder por ejemplo, que buscando la transformación social seamos reproductores de teorías legitimadas o pretendiendo generar nuevas maneras de pensar lo socialcomunitario reproduzcamos en las prácticas posiciones de poder instituidas.
Es por esto que planteamos la idea de “campos”, cuyos límites no están definidos de antemano, en los que coexisten varias posibilidades simultáneas en tensiones que producen hegemonías, periferias y zonas intermedias (mixtas, mezcladas, contradictorias).
Finalmente queremos destacar que, para nosotrxs el saber se construye horizontalmente en relaciones de proximidad; pensamos en-relación-a otrxs, pensamos con otrxs, “entre” varixs, “en” espacios colectivos, a través de singulares anudamientos y des-anudamientos de sentidos. Por eso la importancia que tienen en nuestras conceptualizaciones: los equipos interdisciplinarios, los espacios grupales de co-visión, los espacios de encuentro y los procesos comunitarios.
Recuperamos aquella frase enunciada en nuestro libro: “Nuestras cabezas piensan donde nuestro pies caminan” (comps. Ulivarri, Gimenez y Herrando, 2013:33) porque creemos que pensamos a partir de lo que vamos construyendo en territorio y a su vez, a través del recorrido particular. A partir de esto, podemos decir que: nuestras cabezas y nuestros pies se transforman al caminar.
Con esto retomamos una idea del comienzo del escrito ya que el “desnaturalizar” la realidad socio-histórica, debe ir acompañado de un extrañamiento de lo propio que se produce en el contacto con otrxs, a partir de la irrupción de lo diferente que “desenlaza” al enlazarnos a lo ajeno, lo “extraño”. El pensamiento así concebido como práctica colectiva es el que nos permite “extrañarnos” de nuestras propias lógicas (Fernández, 1986). Argumento ya incluido por Freire (1994), en la concepción de experiencias dialógicas como espacios de co-construcción de saberes sobre el mundo, intercambios que posibilitan la configuración de nuevas formas de praxis.
Hasta aquí, algunas condiciones de nuestro pensar- sentir- hacer. Creemos que la potencia que tiene esta manera de plantear la producción de “experiencias teóricas” desde la Psicología Comunitaria como atravesamientos de estos “campos” en situaciones concretas, es que se pueden abrir nuevos recorridos a medida que se va reflexionando sobre el propio “andar”.
Bibliografía
BARRAULT, O. (2007). Psicología comunitaria y espacios de encuentro. Una lectura desde la subjetividad.
-----------------------(2010) Vida intensa y Psicología Comunitaria.
----------------------- (2011) Psicología comunitaria y subjetividad en lucha.
BOURDIEU, P. (1997) “Espacio social y espacio simbólico”, “Anexo Espacio social y campo del poder”. En “Razones Practicas sobre la Teoría de la acción” Ed. Anagrama, Barcelona, España.
-------------------- (2006) “Autoanálisis de un sociólogo”, traducción de Thomas Kauf, Ed. Anagrama, Barcelona, España.
CASTORIADIS, C. (1989) “La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2: El imaginario social y la institución”. Ed Tusquets, Barcelona, España.
FERNANDEZ, A. M. (1986) “El campo grupal. Notas para una genealogía”, 4ta. reimpresión año 2008, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina.
------------------------------(2007) “Las lógicas colectivas: Imaginarios, cuerpos y multiplicidades”, Ed. Biblos, Buenos Aires, Argentina.
FREIRE, P. (1994) “Pedagogía del Oprimido”, Ed. SIGLO XXI, Buenos Aires, Argentina.
GUBER, R. (2004) “El Salvaje Metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo”, Ed. Paidós. Buenos Aires, Argentina.
LOUREAU, R.(1970) “El análisis institucional” Amorrortu editores, Buenos Aires, Argentina.
PLAZA, S.(2007). “Campo de la Psicología Comunitaria”. Ponencia presentada en el V Foro de Trabajo Comunitario, organizado por la Cátedra Estrategias de Intervención Comunitaria. Facultad de Psicología. UNC. Córdoba, Argentina.
ULIVARRI, P. ; GIMENEZ, S. y HERRANDO, A. (2013) Compiladoras: “Con los pies en la tierra. Herramientas para el trabajo comunitario en salud”. Editorial Hanne. Salta, Argentina.
[1] La Residencia de Psicología Comunitaria se creó en 1999 y desde ese año continúa siendo un proceso de formación profesional.
[2] Co-visiones son espacios de reflexión sobre la práctica, que tradicionalmente llevan el nombre de Supervisión, tomamos esta idea planteada por varios autores para destacar la factibilidad de la construcción colectiva de todxs lxs participantes en el proceso.
Discusiones con Omar Barrault
Omar Barrault es Psicólogo Comunitario, se desempeña como docente de la Cátedra de Estrategias de Intervención Comunitaria (Universidad Nacional de Córdoba) y como Psicólogo en Centros de Atención Primaria Ministerio de Salud Pública, Córdoba Capital.
“Pensar problemáticamente”. Enunciación entre fuerte y naturalizada según como nos ubiquemos como lectores. Sigo pensando, en estos tiempos, que el pensamiento en tanto cual, no es otro sino en la ruptura, en la irrupción de sentidos. “Pensar es por tanto un gesto radical que tiene que ver más con la insensatez que con el asentimiento. Y es un gesto radical porque antes que nada consiste en interrumpir la normalidad, es decir, esa movilización total en la que estamos insertos y que llamamos vivir. Pensar es, pues, interrumpir el sentido común, agujerear la realidad, destruir el manto de obviedad que la protege, en definitiva, abrir espacios de vida” (Lopez Petit). Son tiempos donde las palabras han perdido su referencia a una realidad y por otro lado, su capacidad de movilización -nos recuerda Bifo-. Poder extrañarnos, afectarnos, no naturalizar algunas cuestiones delo social y político, de nuestro hacer comunitario y de las maneras de nombrar, marca una posición diferente en estos tiempos.
La reflexividad desde los enclaves locales, la producción local de pensamiento tiene la potencia de abrir horizontes de posibilidad. Además hacerle lugar a un pensamiento desde el campo de lo comunitario y poner a producir desde allí preguntas, tensiones, desde prácticas concretas parecería hoy irrelevante. A lo mejor podemos pensar si no hay una tendencia a tapar, negar, invisibilizar el campo de lo comunitario. También podemos prestar atención a como se nombra lo comunitario: ámbitos, escenarios, enfoques, perspectivas, etc. ¿Qué lo caracterizaría? ¿Lo territorial? ¿El trabajar con sectores en condiciones de pobreza? ¿Los procesos comunitarios?.
Si no se explicitan los supuestos que tenemos en como entendemos lo comunitario podemos estar trabajando más con comunidades “ideales” que reales. Se presenta hoy en día aun mas esta tensión: ¿trabajamos desde una concepción de lo comunitario en eje de una participación real o una participación simulada –de vecinos, trabajadores, etc.?. ¿Hacemos lugar, en nuestras prácticas, a la máxima expresión de la construcción colectiva o realizamos verdaderos simulacros de construcción?.
¿Qué es una residencia en estos tiempos?. Más aun, ¿qué es una residencia en psicología comunitaria? ¿Qué campos habita? ¿Qué posibilita esta residencia y que limita?. ¿Cómo se habita el campo de lo comunitario y cómo el campo de la salud?. ¿Cómo se cruzan las condiciones hegemónicas de entender lo comunitario, la salud, con prácticas locales?. ¿Qué concepciones-practicas en salud están presentes en el campo comunitario? ¿Cómo son éstas sostenidas desde la lógica estatal? Son tiempos donde el pensar situado –desde lo comunitario-, requiere de su máximo trabajo. Las condiciones mismas que restringen, limitan, son las mismas que nos ponen en las condiciones reales de producir transformaciones. Es sobre este sustrato que se pueden construir herramientas teórico-metodológicas y porque no militantes, de un hacer emancipado.
Junio 2016


Comentarios